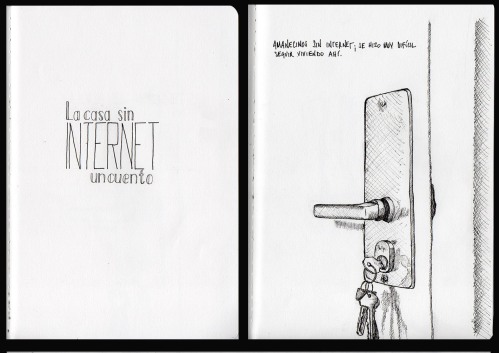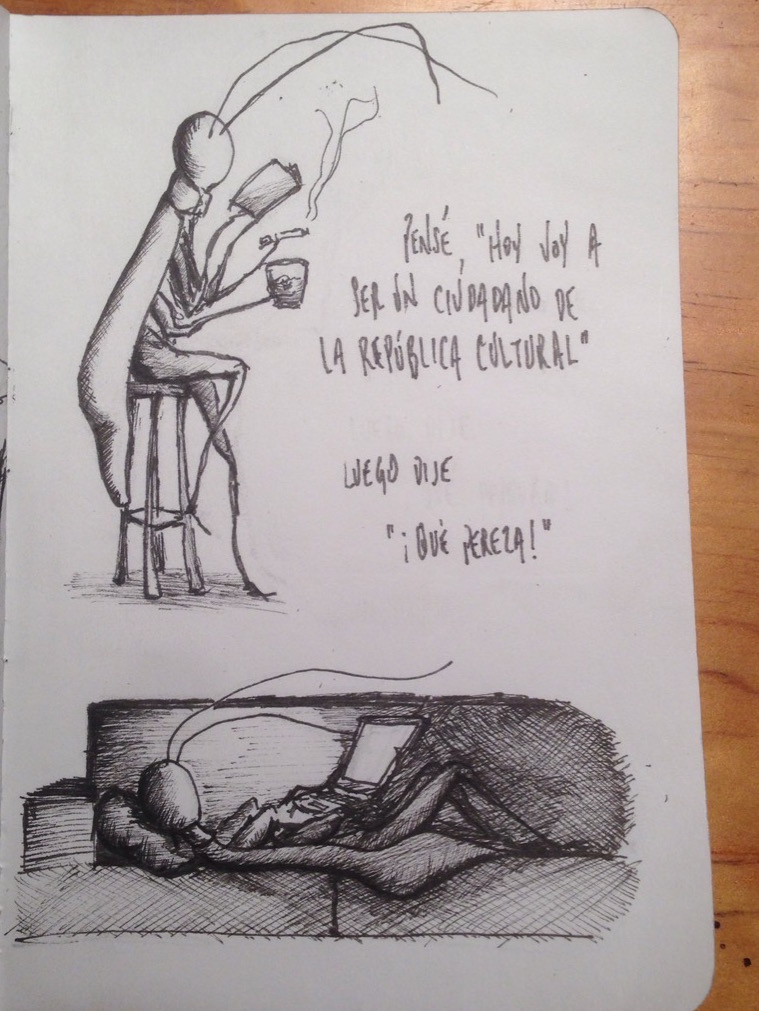Mis bolsillos son la única propiedad a mi nombre.
Month: April 2015
Miércoles
Martes
Domingo
Mis bolsillos son la única propiedad a mi nombre.

Jueves
Hice esto. Porque se me hizo fácil.
Si la pereza o el desinterés impide darle clic a ese enlace, no los culpo. En ese link está algo de esto.
Mil disculpas.
Martes
Martes
Mi temor a los aviones es una corporación con sedes en dos continentes.
Empezó siendo un malestar muy parecido a la nausea sentido de camino al aeropuerto. Aparecía en todo horario; no hace diferencia si el traslado lo hacía en transporte público o en auto particular.
Más tarde, el malestar impreciso se convirtió en un síntoma concreto. Con la llegada de la confirmación electrónica de mi sitio en el vuelo llegaba también una contractura a la parte baja de la espalda. En alguna ocasión dos sobrecargos tuvieron que ayudarme a tomar asiento –fortuna para todos que acostumbro elegir pasillo. Analgésicos y antiinflamatorios como equipaje de mano, una coreografía de masajes y posturas relajantes como entretenimiento durante el vuelo.
Era solo cuestión de tiempo pasar del síntoma a una condición un poco más compleja. La contractura, molesta por sí sola, atrajo una serie de neuropatías pulsantes que afectaban las extremidades inferiores: se me engarrotaban las piernas, pues. Dejaban de ser humanas, y se volvían artrópodas, crustáceas. Parecían crujir al dar pasos, descansaban sobre el minúsculo posapies de la clase turista en ángulos obtusos e incómodos. Uno como quiera se acostumbra, pero los pasajeros. Casi todos mis vecinos de vuelo alternaban entre la piedad y el asco.
Hasta entonces estas alteraciones sólo ocurrían mientras estaba, por decirlo de alguna manera, en un trayecto de colisión con un vuelo. La realización que no había otro medio de transporte conveniente por lo general activaba estas transformaciones siniestras; el trayecto lejos del aeropuerto después del aterrizaje final por lo general servía como curación final. Supe que mi miedo a los aviones alcanzaba nuevas cimas un día laboral de noviembre cuando el viaje en taxi hacia la oficina después de un raro viaje de trabajo de tres días y dos noches no tuvo ningún efecto. Avergonzado y a merced del particular claro de los medios días laborales, salí del taxi de cabeza. Apoyado con los brazos me arrastré hasta la banqueta; era imposible un movimiento digno. El taxista, sorprendido pero poco interesado, dejó la maleta junto a la langosta que se tocaba con una mano la espalda y con la otra intentaba alcanzarle la propina.
Podría relatar las introspecciones, consideraciones y nuevos síntomas que me llevaron a abandonar el trabajo para dedicarme a administrar este temor, pero caería aburrido. Fueron semanas arduas, los síntomas se extendieron por todo el cuerpo y hacia la rutina diaria, vivo de ahorros y donativos. Con ese resumen basta. Detalle exhibicionista: A la crustacea contorsión le siguieron escamaciones, urticarias, cierta alopecia –acentuada esta claramente por el ruido de las turbinas en trayecto de aproximación al aeropuerto–, pérdida de piezas dentales y conjuntivitis persistente. Un reptil, pues.
Empecé con un rincón de la mesa del comedor, una cuenta de correo y varias carpetas de tres pulgadas con documentos. Mi miedo a los aviones me obligó a acumular información certera de incidentes aeronáuticos, condiciones médicas similares, y bienvenir participantes a una comunidad virtual de aquejados por este mal. Empecé mandando enviando un boletín mensual a suscriptores. Pensé organizar un ciclo de conferencias. Las comunicaciones entre pilotos y controladores aéreos se conviritieron en el único ruido de fondo dentro de mi departamento.
El temor no cesa, hay que decirlo. No he vuelto a viajar desde aquella vez que terminé en la banqueta. El pequeño local que inauguró mi miedo a los aviones y las obligaciones organizacionales a las que me comprometía no me lo permitían. Ahora me lo permite menos. Tenemos un dicho en el grupo: “El avión lo traemos dentro”.