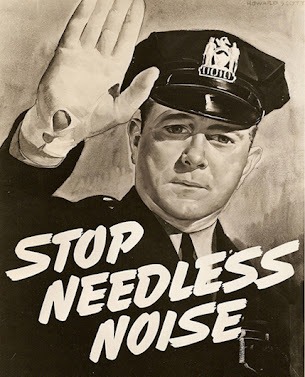[Como sucede algunas veces con los poco diestros y los descuidados, perdí lo que había escrito para subir al blog en un sorpresivo reinicio de mi computadora. Como un hurto, fui a comer y al volver, esta PC de la edad del celular sin internet anunciaba -arriesgo que hasta con cierto orgullo- haber realizado ella sola un reinicio para instalar componentes «de extrema importancia para la seguridad de este equipo». Tan oronda que hasta habla de sí misma en tercera persona, pensé. Y refunfuñando intenté restaurar todos los cachés, buscar copias de seguridad, pero todo fue en vano. El fantasma de lo que se perdió, como la memoria de un hijo muerto, azolará este post.]
1.
Corrió el rumor que ayer estaría en la radio. Lo difundí yo. Y el rumor ahora es que me hice adicto, que mis necedades y mi falta de habilidad está compensada por el entusiasmo –el entusiasmo, quizá, tiene su origen en alguna compensación.
Corre el rumor que volveré a estar en la radio.
2.
Veo beisbol por las noches. Lo veo en mi computadora: compré el paquete que ofrece el stream y el archivo de los más de dos mil juegos que una temporada pone a disposición de sus espectadores. Mi concentración, sobra decirlo, sufre. Diligentemente, como si ahí se me lo hubieran encargado en la oficina, veo el juego de mi equipo favorito –los Piratas de Pittsburgh.
Los Piratas de Pittsburgh son un equipo famoso por ser pésimo. O dicho con más precisión: la fama de mi equipo favorito está en que ha tenido 19 temporadas con más juegos perdidos que ganados. Seguidos, 19 años sin interrupción han perdido más juegos, han estado debajo del .500. Para decirlo con más precisión, cada temporada tiene 162 juegos, y durante 19 años han perdido, diligentemente, más juegos de los que logran ganar. Ese es mi equipo favorito. Empezó siendo mi equipo favorito cuando ganaban juegos, cuando eran competitivos, -qué necesidad esta de afanarse a un equipo del que uno recibía noticias esporádicas y de vez en cuando cachaba algún partido en la prodigiosa «antena parabólica» de mi casa. La última temporada ganadora de los Piratas coincidió, creo, con mi primera novia allá en los años crueles del inicio de la secundaria.
Hasta ahora. Están, este año, coqueteando con romper la inercia. «Arrancar el espejo retrovisor», dijo el manager, un hombre de nariz chilerrellenuda y mofletes hinchados de chicle. A falta de poco menos de 50 juegos, llevan +11 (+12, si logran ganarle a los Dodgers hoy). Todo esto da lo mismo. O más bien, me importa a mí. Y a los aficionados. Y ni siquiera es el punto de esto.
El punto de esta «Mediocridad iridiscente» era la viscosa materia de la que se componen nuestra compasión. Una compasión sencilla, banal pues. Ni siquiera estoy seguro que califique como compasión.